
El año pasado escribía en un artículo que era llamativa la tendencia de algunos juegos, pensados para el ocio y el descanso, que insistían en ponernos a trabajar y a picar piedra. Y proponía, al final, una solución contraria que ejemplifican títulos como Proteus o Panoramical: «Jugar sin saber qué va a ocurrir porque no hay ningún efecto que quepa esperar. Dejarnos a la deriva sin ningún objetivo y esperar que tarde o temprano un acontecimiento caiga como un rayo. Que se nos permita la pereza irresponsable sin recompensa. Juegos no de navegación, sino de naufragio».
Aunque seguramente el texto era desafortunado, en opinión de pinjed No Man’s Sky arrastra esta especie de proletarización del jugador (por llamarlo de alguna manera) como un lastre: se tiene «la impresión, tras varias docenas de horas de partida acumulando recursos y crafteando artefactos, de que estamos trabajando y no jugando».
Me gustaría, en este artículo, continuación del anterior, plantear tres paradojas que presenta No Man’s Sky, después de algunas horas de juego —no estoy, por supuesto, ni tan autorizado como pinjed ni como otros analistas que han volcado días enteros a explorar el juego— y muchos vídeos comentados. Diría que, básicamente, todo se resume en que si bien No Man’s Sky prometía algo así como el infinito, sus mecanismos —su diseño, incluso— son lo bastante limitados como para sospechar que tal vez la expectación fue desmesurada desde el principio.
El pseudoinfinito
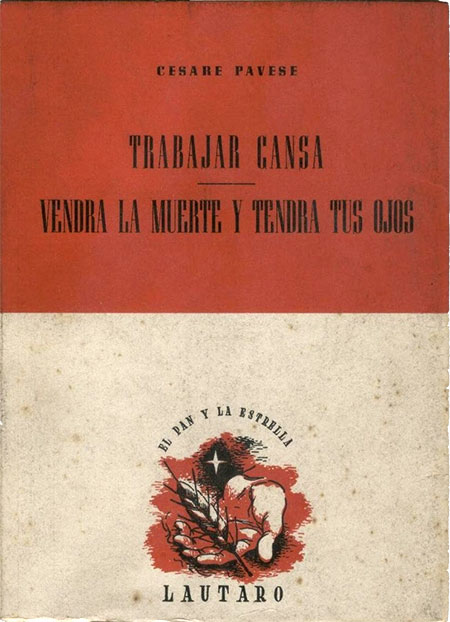 Se ha afirmado de manera pertinaz que el universo que proponía era infinito o, al menos, funcionalmente infinito. Que sea infinito o casi infinito no es una diferencia de grado, sino de naturaleza. O es infinito o no es infinito, pero no casi, ni funcional, ni «infinito para una persona razonable».
Se ha afirmado de manera pertinaz que el universo que proponía era infinito o, al menos, funcionalmente infinito. Que sea infinito o casi infinito no es una diferencia de grado, sino de naturaleza. O es infinito o no es infinito, pero no casi, ni funcional, ni «infinito para una persona razonable».
Los 18 trillones de planetas —que no quintillones como afirman algunos youtubers españoles; como se sabe, la escala numérica anglo es distinta—, número máximo, implican, pues, que no puede haber más, es decir, que hay restricciones en el orden de la generación aleatoria de planetas. Alguien que sabe más que yo de programación —y de matemáticas—, que ahora trabaja en un importante estudio de Canadá, me explicó vía correo electrónico que lo procedural establece un modelo, que funciona como núcleo (la famosa fórmula), para generar después sus variaciones. Para que estas variaciones tengan sentido hay que definir, en primer lugar, qué elementos posibles existen (una limitación) y qué clases de combinaciones tienen sentido (otra limitación).
En resumen, en un nivel superficial ya hay tres límites que han de tenerse en cuenta: los objetos, las combinaciones y el orden de estas combinaciones. En matemáticas y en informática a eso se le llama pseudoinfinito. No es infinito, pero se le parece.
La generación procedural sigue la lógica de aquello que Benoît Mandelbrot llamó «fractales». El fractal es una geometría simple que se repite en distintas escalas alrededor de sí misma. El ejemplo más habitual de fractal es el del brócoli, porque lo encontramos en la nevera (y porque sale en la Wikipedia, qué demonios), pero los hay en muchos órdenes diversos: el caparazón de un nautilo, las plumas de un pavo real o hasta el océano, con su acumulación casi idéntica de microolas.
Lo fractal permite, pues, que con un elemento simple se puedan generar arquitecturas complejas. Esto ahorra memoria a cualquier programa y facilita el cálculo, pero limita las posibilidades porque toda combinación queda circunscrita a la geometría inicial (o a la fórmula inicial, por supuesto).
Para explicar el pseudoinfinito de No Man’s Sky se puede invertir lo que he intentado explicar: con la lógica fractal se puede generar una infinidad (o pseudoinfinidad) a partir de un elemento simple, es decir, se puede generar una totalidad. Pero esta totalidad, en el fondo, es solo una suma de sus partes. La totalidad con unas partes tan limitadas es, a la fuerza, una totalidad pobre. Por eso los planetas de No Man’s Sky acaban siendo repetitivos. Como el brócoli, sus partes más internas y sus partes más externas mantendrán, en cierto grado, el mismo orden. El brócoli seguirá siendo verde y tendrá espirales parecidas.
En uno de sus Proverbios del infierno, William Blake escribía: «un pensamiento llena la inmensidad». Solo uno: una fórmula. Y así la inmensidad se vuelve asfixiante (infernal). Puede decirse, al contrario de lo que afirmaban en Hello Games, que si bien No Man’s Sky es prácticamente infinito, o infinito para un jugador razonable, también es prácticamente idéntico en sí mismo, o idéntico para un jugador razonable.
Trabajo manual, trabajo intelectual
Esto nos lleva a considerar aquello que, en otro contexto y en otro sentido, Freud llamaba «narcisismo de las pequeñas diferencias». En No Man’s Sky se pueden encontrar 18 trillones de planetas pero entre un planeta con tres árboles en X coordenada y otro idéntico con solo dos árboles en X coordenada, la diferencia es tan inapreciable que es directamente irrelevante. Desconozco cómo funciona la fórmula y hasta qué punto estas similitudes pueden darse, pero grosso modo hay planetas en los que las diferencias pasan a estar presentes no en lo que vemos y, no, por tanto, en la supuesta exuberancia natural que se despliega ante el jugador, sino en otro nivel, en el sistema de juego.
Creo que esto es crucial porque es donde el juego tiene más fricciones. Un planeta A (del orden A, que tiene tal cielo, tal suelo, tales minerales, etc.) está nutrido por una cantidad concreta de emerilio, por decir un mineral, que el jugador pasa a almacenar: destruye la roca de emerilio y se lo lleva, se hace rico, se compra una nave, y todo lo que haga falta. Un planeta A’, del mismo orden que el anterior, y que mantiene algunas constantes (tal cielo, tal suelo, tales minerales, etc.) tiene más cantidad de emerilio y eso lo hace más interesante para el jugador, así que entra, absorbe el material y se larga, con la sensación de que ambos planetas son distintos porque le han proporcionado riqueza distinta. De este modo se compensa la similitud entre ambos planetas del orden A con elementos que no tienen que ver ni con la exploración ni con el descubrimiento ni con aquel «instante de maravilla» —como dice el protagonista de Approaching the Unknown (2016), de Elijah Rosenerg— por el que vale arriesgar la vida en un viaje espacial.
En vez de explorar, hay que picar piedra. Esto es lo que pinjed le objeta.
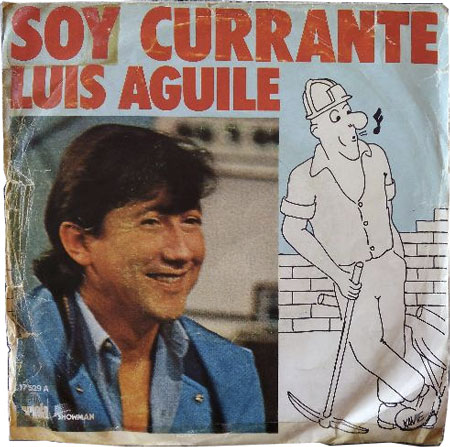
El filósofo Paolo Virno explica en Gramática de la multitud que una de las transformaciones fundamentales que ha operado en el paso del sistema económico industrial (la fabricación en serie) al post-industrial (las sociedades de la información) es el peso que ha adquirido el pensamiento como valor económico. Con pensamiento se refiere, por supuesto, a las ideas, pero también al lenguaje y a la comunicación.
Sean Murray ha vendido el juego, de hecho, desde esta perspectiva: se pretendía fomentar un tipo de riqueza inmaterial que empezaba por las emociones del jugador y llegaba hasta el intercambio de información entre jugadores (incluso en el hipotético caso de que se encontraran en la pseudoinfinitud), describiendo qué mundos habían visto. Como se ha comentado ya, la premisa del juego es puro lenguaje, una fórmula mágica que equipara el cosmos con la información, algo que está también en la base del modelo tecnocientífico contemporáneo, como explica con claridad meridiana Paula Sibila en El cuerpo postorgánico. Todo lo material que hay en él, todas las piedras, son procesos de cálculo: hay un despliegue intelectual detrás o es, de hecho, todo intelecto, todo ideas. La naturaleza, utilizando los términos de la autora, es ahora postnaturaleza. El trabajo físico, picar piedra, era más propio de otro sistema de valores.
El intelecto, para Virno, es aquello que constituye la fuente de valor del capitalismo actual. El intelecto es también aquello que hace que el hombre y la mujer se comuniquen con sus semejantes. El intelecto no está relacionado aquí con una virtud moral ni nada parecido; no consiste en que hay hombres y mujeres más inteligentes, sino a la mera potencialidad de desarrollar ideas y comunicarse entre sí, por simples que sean tales ideas.
Por eso es extraño que en No Man’s Sky haya que realizar tanto trabajo físico: recopilar, recoger y cargar. Pinjed explicaba en el análisis que «[e]s la misma estructura que otros tantos survival utilizan como método para vertebrar el comportamiento del jugador, una serie de barritas que mantener llenas a base de extraer minerales, una eterna preocupación por mantener el inventario organizado y con espacios libres».
Me comentaba pinjed que era una lástima que no existiera «un modo turista» para navegar sin cortapisas ni rendir cuentas de ningún tipo siguiendo la deriva que nos plazca. Es difícil saber conjugar ambas lógicas (material e inmaterial) y es posible que la yuxtaposición que ha resultado no juegue en beneficio de ninguna. El explorador, como el colono, tiene lo desconocido frente a sí; el currante, en cambio, tiene solo una tarea (consabida, repetida) que cumplir.

Explorar no es colonizar
En una escena de la estupenda Aguirre, la cólera de Dios (Herzog, 1972), el protagonista, que da nombre a la película, se deja arrastrar por la corriente del río Amazonas a bordo de un pontón de madera y va señalando el paisaje y diciendo cosas como «esto ahora es mío» y también «aquello de allí», etc., y donde pone el ojo pone la propiedad. El exceso con que está caracterizado el personaje convierten esta escena en una travesía delirante, paródica, de la presuntuosidad europea y su colonización febril.
Que en No Man’s Sky uno llegue a un planeta y se ponga a nombrar todo lo que ve con la vana pretensión de que aquel nombre quede integrado en un registro global del juego es igual de paródico. Tenemos el (pseudo)infinito delante de nosotros (o El Dorado, tanto da) y la única función que se le ha dado ha sido la capacidad de recibir nombres. Esto dice mucho, creo, del diseño del juego.
Dar nombres es el gesto que Dios reserva a los hombres (a Adán, de hecho), y en una sátira brillante Mark Twain (Diarios de Adán y Eva) muestra hasta qué punto todo esto no es más que arbitrio y capricho. Triste victoria de la exploración si lo que se deja al final es un reguero de símbolos absurdos que recuerdan que alguien ha pasado por allí. Solo un gesto irónico permite que esta función tenga algún sentido. En el relato de Twain, Adán, al ver el hijo que salía del vientre de Eva, que le había introducido él, y que tenía la forma (fetal) de un canguro, decidió bautizarlo como Kangarorum Adamiensis. Es curioso porque aquí lo que confiere sentido a los nombres no es que le pongamos uno nosotros, sino que nos llame la atención el que han puesto los otros. Que nos tomemos a guasa esta colonización mediante palabras.
En el fondo, creo, lo que echamos de menos los que lo hemos probado y nos ha dejado indiferentes (una sensación que no tiene nada que ver con el odio encendido que ha suscitado el juego) es precisamente que no es capaz de afrontar la incertidumbre, no sabe jugar con el caos. Una fórmula y unos criterios estables limitan tanto la creación de planetas que todos están, en cierto modo, antropomorfizados. No hay desastres gaseosos como Jupiter ni formas no planetarias (cuásares, por decir algo al azar); no hay tampoco la espontaneidad majestuosa y tenebrosa del universo. Por ahora no se ha podido generar el misterio que un diseño planificado sí tiene: engañar al jugador me parece algo primordial. Si se pretendía crear un cierto tipo de respuesta psicológica, creo que se podría haber empezado por allí, que es algo que la ciencia-ficción hace desde sus inicios: no en vano, comenzó hermanada con el terror y lo fantástico.





Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.
Ahora a la gente le flipa lo procedural, pero ni saben porque, ni saben lo que es. La demostración es este NoMansSky: miles laureando su universo procedural, ¡¡que solo se genera la primera vez!!
Este no es un caso de contenido aleatorio (bueno, en parte sí), sino el uso de algoritmos para crear un volumen absurdo de contenido que de otra forma sería imposible. Algo que a los desarrolladores les encanta (por sus grandes ventajas), pero que carece de interés para el jugador final.
@amaldito
No estoy de acuerdo en absoluto. Esto es procedural, al 100%. Da igual si este algoritmo se ejecuta cada vez que abres el juego, cada vez que accedes a un planeta, o al crearlo.
Y claro que tiene ventajas para el jugador. La experiencia es completamente diferente a si está pensada por alguien. Es otra cosa, transmite otras cosas. No man’s sky abre un mundo de posibilidades (ojala) para otra gente. No es el mejor juego porque no han sabido plasmar unas mecánicas que coexistan con su invento, pero ya llegará alguien que lo haga.
No man’s sky es valioso solo por conseguir lo que ha conseguido, ya llegarán otros a acabar de darle forma, incluso quizás ellos mismos.
Estoy con @yayo respecto a ciertos detalles técnicos del artículo.
Por ejemplo, este que cito, puedes pensar una analogía con los números naturales. Tanto su naturaleza, los elementos posibles y sus combinaciones (incluso las normas que las definen) están perfectamente delimitadas y, sin embargo, son en efecto infinitos en el sentido más matemáticamente preciso de la palabra. Incluso los elementos que se usan para darles forma, representarlos y manejarlos (en cualquier base numérica) son también finitos (tan finitos como diez en la representación más familiar para todos nosotros).
¿Son repetitivos los números naturales? Obviamente lo son.
Resumiendo, No Man’s Sky, efectivamente, no es infinito, pero la explicación que se da en el artículo es inexacta y errónea, lo cual, planteándola desde una perspectiva tan académica, quizá chirríe un poco más de lo que debería (no deja de ser una chorrada técnica sin relevancia en el contenido del artículo, soy consciente).
@srvallejo
Claro que sí es procedural 🙂 , si es justo a lo que me refiero.
Esto de los algoritmos para generar contenido viene de muy atrás, pero con la popularización de los roguelike y tal, se ve que la palabra «procedural» se usa muchas veces como reclamo de marketing.
Para mi como jugador, lo procedural en un Spelunkie o FTL es importante: en cada partida, siempre tienes que estar adaptándote a las situaciones (hasta cierto punto). En el NMS, el universo siempre es una constante, como jugador, no puedo ver la diferencia entre si está generado por algonitmos o si un pobre infeliz se dedico a configurar todos los planetas uno por uno. La única diferencia (en teoría), como dices tu, sería la calidad. Tal vez les habría cundido más hacer menos planetas pero más interesantes.
Por ello digo que el NMS es un ejemplo de vender el concepto de procedural a un publico que «no sabe para que lo quiere».
@yayo
Muy interesante!
@F
Qué tiene de malo el texto de Pinjed?
Pero si 18 trillones de horas :baile:
Joder con los culturetas de anait xD (y lo digo a bien)!
A mi el tema procedural es algo que fuera de la matematica pura, no me parece nada sorprendente. En un juego, que se generen trillones de planetas genericos, basados en una lista aleatoria de posibles caracteristicas, no solo me parece un truco burdo, sino que encima puede jugar en tu contra. Entras en un sistema en el que todo lo que puedas generar, puede caer en lo generico.
Prefiero mil veces 10 planetas definidos, que 18 trillones sin alma alguna. Y los que opinen que el universo es asi de dispar y genérico (acudiendo anun argumento de objetividad), no tienen ni idea, pues el 99% serian planetas estilo de hielo puro, roca pura, gas puro, etc. Encontrar dos planetas con vegetacion y animales seria un hito historico (en la supuesta historia humana del NMS).
Meh sin ganas de entrar en polemicas ni contradecir a un matemático un fractal es infinito, no mans sky no. Creo que la comparación no es acertada del todo. No mans sky imagino que estará limitado por el tamaño de la semilla al igual que lo están the binding of isaac o minecraft (aunq este antes si era infinito, cuando ser desbordaba se llegaba a las far lands donde el juego dejaba de funcionar correctamente pero seguía generando mundo) un fractal en cambio es infinito o no hace falta irse lejos una función, por ejemplo la sencilla f(x)=x es también infinita.
Los juegos procedurales, por norma general, definen una serie de reglas (instrucciones) que generan el mapa del juego, en base a una semilla (número alestorio), a parte del mapa tambien genera los objetos q en el se encientras, los enemigos, etc.
Creo que estamos en la primera fase de juegos procedurales, se generan los mundos en base a unas reglas y a partir de una semilla pero las mecánicas, las reglas son fijas, cuando se creen juegos que también puedan auto generar mecánicas y reglas en base a la semilla fliparemos … o no, que ya es difícil crear el mapeado y que quede coherente como pa generar reglas y mecanicas. Pero de hacerse cada partida al juego sería diferente a todos niveles
Lo que no entiendo es por qué, si el redactor admite no haberle echado muchas horas al juego y conocer solo de oídas el apartado técnico que supone casi la mitad del artículo (y que está siendo cuestionado en los comentarios por gente cualificada), ha elegido escribir concretamente sobre este tema.
@f
A lo mejor me he despistado. Pensaba que estaba en una página de videojuegos y que este era un artículo sobre No Man’s Sky.
@srvallejo Me parece decir mucho. NMS no creo que haga nada que no hiciera ya Minecraft, por poner un ejemplo. NMS no abre ninguna puerta nueva, aunque si le da una capa de pintura a la que ya había.
@f
Si yo tampoco sé nada sobre infinitos o pseudoinfinitos, simplemente me pregunto por qué hablar justo sobre este tema si no lo conoces. Podrías, por poner un ejemplo, haber ampliado las menciones a Freud o Paula Sibila y su relación con el juego, que no acaba de quedar muy clara en el texto.
@f
Era mera curiosidad, solo quería saber por qué hablar justo este tema, cuando tú mismo admitías que no lo conocías. Ahora lo que no tengo muy claro, después de tus comentarios, es la función de esa explicación «imprecisa» y «general» de 500 palabras en el texto, mientras que el pobre Freud solo merece 9.
Pero, en cualquier caso, interesante texto 🙂
@f
Ahora me queda muchísmo más claro, gracias.
Queda bastante feo ese tono condescendiente con la persona que ha dedicado un tiempo y un esfuerzo a escribir algo para abrir un diálogo.
Fíjate que yo he sido de los primeros en exponer puntos que considero erróneos (no solo que discrepe, sino que considero equivocados a nivel teórico), pero creo que mi comentario es productivo y fomenta el debate mientras el tuyo parece más un ataque, en el que no dices ni por qué ni para qué.
@rocksgt
Probablemente haya sonado más agresivo de lo que pretendía y, si es así, lo siento. Solo estaba respondiendo a la afirmación del autor de que él casi nunca escribe sobre videojuegos cuando le pregunté por qué escribir sobre un juego que apenas ha jugado.
¿Hay diferencia entre procedural y procedimental?
@wharfinger_kyd
Yo no digo que invalide el texto, ni siquiera sé si es correcto o no. Solo me sorprende que el autor haya escrito sobre este tema en concreto cuando él mismo dice que no lo conoce, que se lo contó un amigo. A mí personalmente, como persona inepta en matemáticas, me interesa más la segunda mitad del artículo, que desgraciadamente no parece tan desarrollada como la primera.
@wharfinger_kyd
Habría jurado que lo decía en su primera respuesta a yayo, pero ha editado tantas veces los comentarios que ya no puedo estar segura. Pero vamos, lo de menos es que sea un amigo, un programador o su primo, lo curioso es hablar tan ampliamente de un tema tan técnico sin conocerlo. Pero es solo mi opinión.
Sí, lo es, aunque sigo estando en desacuerdo en cuanto a la forma de plasmarlo. Ahora no tengo tiempo para explayarme, pero lo intentaré antes de la noche.
@wharfinger_kyd
Digo que no encuentro la referencia a su «amigo». Como tú mismo dices, parece una persona que no está familiarizada con el tema, que ha tenido que recurrir a alguien «que sabe más que él» para que se lo explique. Por eso me parece raro el haber basado la mayor parte de su texto en esto, y más cuando hay gente cuestionándolo. Pero lo digo sin mala fe, solo me produce curiosidad.
@darkdog
No lo recuerdo porque yo no hice ese vídeo concretamente. Pero en cualquier caso, si hubiera sido una referencia a mi canal, habría sido una forma un poco fea y ridícula de empezar un artículo, ¿no crees?
Amen de la bilis que podemos leer en el Twitter @bukkuqui paralelamente con menciones a estos lares de todo menos elegantes.
Por favor, y ya sé que es una paradoja que diga esto tras mi intervención, tratemos de ser constructivos y guardar cuchillos, que aunque se esconda la mano se ve a kilómetros el cuchillo.
Me encanta leer los artículos y complementarlos con los comentarios, no denigremos.
@hurry
Tratemos de ser constructivos y no decir que denigro a alguien por hacer una pregunta.
@darkdog
Debemos tener opiniones distintas sobre lo que es feo 🙂
@wharfinger_kyd
Como ya te he contestado antes, yo tampoco encuentro la referencia a «amigo» que creí ver. No sé si es porque el autor, al editar tanto sus comentarios, la ha borrado o porque yo leí mal. En cualquier caso, como también te he contestado, me parece irrelevante que sea un amigo o el rey de Marruecos.
También puedes verlo como un texto a partir de no man’s sky.
También podríais haber empezado por ahí, o debatir vuestras movidas en privado. @res_dubia
@res_dubia
Oks, fallo mío, creía que eras el otro 50% de bukkuqui. Disculpa.
Después de ver ciertas actitudes creo que mi lista de subscripciones va a bajar un poquito más.
Me flipa cómo se crítica la pedantería de forma pedante. En fín, estas cosas del internet.
Este artículo deberia llevar el sello de «Made in Kreuzberg».
@vhaghar
Me parece más complejo No Man’s Sky que minecraft. Minecraft por supuesto que tiene merito, pero al hacerlo todo con cubos es mucho más sencillo. Por ejemplo en Minecraft solo hay 1 tipo de cerdo. Ponen cerdos con una semilla, pero el cerdo a y el cerdo a’ son iguales. No man’s sky crea diferentes tipos de animales.
Yo creo que sí que es novedoso. Aunque como videojuego no creo que sea valioso per se, si no como puerta para otra gente. Digo esto sin haber jugado, que quizás me equivoco…
No Man’s Sky son los padres.
PD: Dejaos ya de vinagres que es viernes!
@srvallejo A eso me refería con hacerlo más bonito. Es más complejo porque maneja más variables, pero en esencia es lo mismo. Separa minecraft en zonas, añade variedad de criaturas y casi lo tienes. Lo más destacable es que cree las criaturas de forma procedural, y la base de eso ya estaba en Spore xD
Todo esto es mi opinión, eh? Pero no veo nada que ‘abra una nueva puerta’ como tal. Refina ciertas cosas que ya estaban ahí y crea un conjunto más o menos apañado. Más allá de eso… bueno es otro tema 🙄
He leído los comentarios, y que manera de criticar el trabajo de alguien.
Iba a mencionar lo mal que estaba la forma de criticar de algunos, pero es tan evidente que se trata de odios y fobias personales, que paso. Hacer que @wharfinger_kyd quede como el bueno de la película, cuando era el vinagretis pedante de la web, es de entrar a mala fe.
Y @bukkuqui ponte como te de la gana, pero se nota el resquemor. Esperaba un poquito más de nivel de la gente que es tan exigente…
@vhaghar Quizás estoy pecando demasiado de wishful thinking y tengas razón…
@srvallejo No hombre, es sólo mi punto de vista. Ojalá sirva de inspiración para ir más allá, de verdad te lo digo.
Se han estado evaluando aspectos matemáticos y físicos del juego, pero ¿dónde se evalúa la eficiencia de ese algoritmo a nivel biológico?
Se ha hablado del diseño de los planetas, sobre el comportamiento de la gravedad siempre es el mismo, que no haya planetas gaseosos, etc…
Pero la fauna es lo que más me escama. Comprendo que es difícil crear una serie de pautas que establezcan diversidad de fauna, pero hay fallos muy flagrantes. Por ejemplo en las zonas acuáticas las criaturas marinas deberían ser lo más fácil de ver y abundante. También suspende olvidándose de los insectos, una clase completamente olvidad y que les hubiera dado muchísimo más juego en combinaciones y situaciones que los “mamíferos”. Voy a obviar todo el tema de medios ambientes y etología porque creo que es pedir peras al olmo.
Pese a todo tiene cosas que me gustan y que casi no se han mencionado, como los minipuzzles, que pese a ser muy fáciles le dan gracia y todo lo relacionado con el lenguaje, que es un elemento rolero que me ha gustado.
El juego me relaja bastante y creo que es debido a que tiene un cierto regusto a eurotruck simulator que me agrada.
Me ha gustado también mucho el aporte de @yayo en los comentarios, detallando algunos aspectos de la programación.
A un artículo que empieza y acaba con uno de los momentos más entrañables de Los Simpsons no se le debería poner ningún pero…
No tenéis corazón!!!
Próximamente el No man’s sky será uno de esos objetos de discusión interminable que se utilizará en televisión para rellenarla de debates cuando no haya noticias como pasa con los toros o la religión.
A mi si me ha sorprendido la generación de planetas. Ya avisaron que el 90% serían desérticos y clónicos. Pero en los que si hay más vegetación y fauna si los he visto bastante diferentes. No puedo decir lo mismo de los animales que es jodidamente cutre lo que han hecho y se nota infinitamente más la fórmula. Son aberraciones que, ya que han tirado de base a los animales y no han tirado por seres más extraterrestres, al menos podían haber combinado por grupos de animales.
@f, vamos a por ello.
Este es el punto de partida del artículo. Creo que en esto vamos a encontrar poca gente en desacuerdo. Gran parte de la publicidad del juego se basó en lo inabarcable de sus dimensiones (y esto ha sido, efectivamente cierto), y mucha gente lo entendió también como inabarcable en cuanto a contenido y jugabilidad. De aquí (aunque no solo de aquí), viene el drama y los cuchillos y decepciones del hype.
Todo en orden.
A partir de este punto, entras a un artículo de corte intelectual-académico en el sentido de sacar a la palestra conceptos teóricos y fuentes de referencia ajenas al campo de debate. Me encantan este tipo de lecturas, defiendo completamente su relevancia y, además, creo que estamos en la página ideal para hacerlo.
El problema es que creo que caes en imprecisiones justo en los puntos que marcas como bases de la argumentación. Esto hace que el resto del artículo quede un poco cojo y genere algo parecido a la desconfianza.
Indico los puntos que menos me encajaron:
– El primer bloque del artículo cuestionando si el juego es o no infinito, apunta al objetivo equivocado (en mi opinión, por supuesto) y acierta en él, pero con un tiro poco certero.
El universo del juego no es infinito. No se le ofrecen al jugador, ni siquiera, infinitas (en realidad ni siquiera múltiples) instancias de ese universo finito.
Esto es lo que comentas sobre Nuclear Throne y que es aplicable a otros juegos procedurales. Si bien el mundo de Nuclear Throne no es infinito (todas las partidas comparten la misma estructura de fases), su materialización sí que lo es, haciendo que cada partida sea diferente. En este sentido, la experiencia que proporciona el juego, sí es infinita en cierto modo para el jugador. También podremos coincidir en que las horas hacen que interiorices lo suficiente como para sentirte agusto y familiarizarte con los mecanismos del juego y esas infinitas variaciones no sean una sorpresa ni se consideren contenido nuevo y diferente.
No Man’s Sky, creo, está en la misma situación. Su universo no es infinito, en todas las partidas será el mismo, de hecho. Pero es lo suficientemente amplio como para que cada partida sea diferente, y cada planeta sea diferente. Que esa diferencia no sea sustancial es realmente el problema para la mayoría de la gente.
Por tanto, la explicación teórica de por qué No Man’s Sky no es infinito yerra en el objetivo. Minecraft es inifinito, Nuclear Throne es infinito, Skyrim es bastante grande, No Man’s Sky es inabarcable. Todos ellos son repetitivos una vez metidas suficientes horas 😉
No es necesario recurrir a las matemáticas para juestificar esto. Hacerlo de forma imprecisa, crea confusión y desconfianza en el argumento en sí. Es como intentar desviar la atención de lo importante o, peor (y no creo que sea el caso), es ser pedante en el sentido de intentar convencer o justificar por oscuridad.
Si quieres profundizar en los detalles de estas afirmaciones, dímelo y nos ponemos al lío. No lo hago ahora por no extenderme más de la cuenta con un tema árido y, en el fondo, irrelevante para el tema del artículo (insisto en que mis apuntes van dirigidos a las formas).
Sobre la segunda parte del artículo no tengo mucho que comentar y la tercera me ha parecido genial y muy, muy acertada. La explicación de la colonización mediante el bautismo vacío, su presuntuosidad y su naturaleza ridícula puesta en perspectiva es absolutamente clara y está enlazada de una forma brillante. Me ha encantado.
Sobre el juego en sí, que creo que no lo he llegado a comentar en ningún artículo.
Creo que la grandeza de No Man’s Sky reside en haber demostrado que es posible generar absurdas cantidades de contenido procedimental y manejarlo con destreza (sin pantallas de carga y con un sentido de las dimensiones muy acertado).
Ha fallado en crear una capa jugable atractiva alrededor de ese portento técnico, y ha fallado en transmitir correctamente su propuesta, sus capacidades y sus limitaciones.
Puede dar una segunda parte genial o puede abrir un melón fantástico para que otros estudios lo expriman de diferentes formas, pero estoy convencido de que será un juego recordado e importante, como mínimo como punto de referencia.
Entiende esto como una crítica constructiva, por favor.
Me resultó llamativo que entrases al artículo con esa actitud tan agresiva (pasivo-agresiva, para ser exactos), y no entendía el motivo. Me limité a apuntar que era una actitud fea y poco constructiva, pero has seguido enzarzándote en discusiones sin ser claro/a en ningún momento.
Me resisto a creer que te hayas sentido atacado/a por una pseudo-alusión, pero tus comentarios en Twitter (lo he ido a mirar por lo que comentaron otros compañeros), parecen indicar que así ha sido. Allí comienzas diciendo «18 trillones de maneras…» que parece hacer alusión a la corrección en este artículo sobre el número de planetas.
Allí luego acabas divagando hacia que este es un tipo de artículo que te parece poco constructivo para la industria. Y me llama la atención que te quejes de que un artículo hable de otras cosas usando los videojuegos como base, cuando es lo que hacéis en vuestro canal.
De hecho, el tono de este artículo y el de vuestro canal es tan similar que yo alguna vez pensé que detrás de este pseudónimo podíais estar vosotros.
Aquí, sin embargo, argumentas que se dedica mucho espacio a hablar de matemáticas y poco a Freud. Parecen dos discursos opuestos, la verdad.
Al lío. Que al final, es bastante triste y poco constructivo ver cómo os dejáis llevar una y otra vez por una especia de manía persecutoria para montar el lío un rato, marear la perdiz y no sacar nada en claro.
Me debería dar igual, pero en realidad no tanto. Tenéis un público bastante amplio (y bastante joven) y eso conlleva una cierta responsabilidad. El cómo lo tratéis y el cómo os comportéis delante de él, influirá en cómo lo hagan ellos en el futuro y en qué le pidan a los videojuegos.
Creo que estáis derivando hacia quedaros con una comunidad poco crítica y muy complaciente (en el sentido de que os he leído varias veces el «si no te gusta no me sigas, no tengo ningún problema» ). Si eso lo juntas a vuestros mensajes inflamables hacia artículos, vídeos, comentarios… estáis haciendo justo lo contrario a lo que vuestro contenido vende (una lectura más allá del videojuego, una intertextualidad y una expansión de su influencia).
Yo, personalmente, os dejé de seguir por estos temas, y me consta de otra gente (la mayoría en mi margen de edad -soy un pureta, sí- ), que también lo ha hecho por lo mismo.
Dadle una pensada, que tenéis talento y cosas valiosas que ofrecer y enseñar, pero luego se da uno un paseo por vuestro Twitter o vuestros comentarios y es mal rollo tras mal rollo.
Yo sólo os digo que ayer vendí mi No mans sky en el game, me saqué 35 pavos, me quité un peso de encima, pues mi cabeza me decía a mí mismo desde que me lo pillé en plan «gilipollas para qué te compraste ese juego, si odias Minecraft y el crafting de los cojones»… Y he reinvertido ese dinero en pillarme el Yoshi’s wooly world de Wii u y ahora soy mucho más feliz que antes, jajaja
Por cierto, mucho gafapastismo leo yo por aquí… 😉
¿Por qué hay comentarios más largos que el artículo?
@rocksgt Gracias por tu comentario.
Se agradecen los consejos y la intención de poner paz ante la abierta hostilidad que demuestran otros comentaristas del foro, a pesar del paternalismo del tono utilizado.
Como te he dicho antes, si mi primer comentario ha sonado agresivo lo lamento y me disculpo. No era más que una genuina curiosidad por la elección de un tema que, por lo que se desprendía del texto y de los comentarios del autor, parecía conocer solo de oídas, sobre un juego al que parecía que no había jugado muchas horas. Me temo que sus respuestas no han ayudado mucho y el que haya llegado a afirmar que él no escribe sobre videojuegos me ha causado cierto estupor.
En ese sentido, me entristece que lo compares con el contenido de nuestro canal, en el que intentamos hablar (mejor o peor) acerca de temas que conocemos profundamente… precisamente para evitar caer en incorrecciones, referencias poco desarrolladas o namedroppeos indiscriminados. Justo el tipo de crítica que señalamos como algo negativo en esos tuits a los que te refieres. En nuestro canal pretendemos hacer justamente lo contrario, usar las referencias a otros medios para hablar del videojuego, porque creemos que es una buena forma de explicar aspectos concretos de un juego o del medio que consideramos importantes. Por eso, cuando me he quejado de “echar en falta más Freud” (por ejemplo) no ha sido porque no quiera que se mencione, sino porque opinaba que el propio texto no explicaba su relación con No Man’s Sky. O por lo menos a mí no me había quedado nada clara.
Si te ha parecido que en twitter divagábamos o lo exponíamos desordenadamente, te aseguro que es culpa de la propia red social y no de lo que queríamos decir, que creo que está muy claro para el que lo haya querido entender.
Es una pena que no nos sigas y que todo lo que te llegue de nuestra cuenta sean las críticas y “los mensajes inflamables” que hacemos sobre el medio y la prensa. Por desgracia, el mal llamado “salseo” tiene más difusión que los cientos de enlaces, recomendaciones y vídeos que hemos tenido desde que la abrimos. Por cierto, muchos de ellos de Anait, una página que respetamos profundamente y a la que apoyamos incluso económicamente. Razón por la que nos molestamos en hacer estar críticas, no por “liarla”, por intentar que mejore.
Como bien dices, “deberíamos darle una pensada” a esta actitud, porque somos conscientes de que este tipo de crítica no nos beneficia en absoluto. Al final nadie discute sobre lo que decimos sino sobre nuestras supuestas malas formas.
En serio, no son supuestas. Si no sóis capaces de ver eso por encima de «la abierta hostilidad que demuestran otros comentaristas del foro» no váis a acabar de solucionarlo.
Leed vuestros comentarios aquí y ponedlos en boca de otro hacia un trabajo vuestro, a ver si así.
A mí me ha encantado el artículo, si algo es repetitivo, hace falta que se repita un millón de veces para darse cuenta? Yo con tres planetas fijé «ya no más», si EFE exploró 10, 15 o 20 planetas para llegar a todo esto, no hacía falta seguir viendo lo mismo en cada uno.
nMS es un juego de picar piedras sin diversion. Al menos en Minecraft puedes construir cosas, aquí nada, nada de nada.
Pseudoaburrimiento.
Me ha gustado el artículo, @f, en su momento intenté escribir algo para el blog sobre ‘No Man’s Sky’ pero deseché lo que tenía porque me daba cuenta que no conseguía explicar lo que pretendía.
Veo que más que interés el artículo ha generado mucha discusión (alguna, un tanto fuera de tono). Así que voy a intentar evitar entrar en polémicas y sí da mi opinión 🙂 En gran medida suscribo las enmiendas de @yayo aunque puntualizo que tipos de infinitos en matemáticas hay sólo 2: contable (o numerable) y no contable (o no numerable). Lo que hay son muchos tamaños distintos de infinitos no numerables. Hasta hoy no había leído nunca el término pseudo-infinito, pero no me extraña porque tampoco pretendo conocer todas las áreas de las matemáticas y la informática. Es verdad que aparece en varios artículos (la mayoría de ciencias aplicadas) pero tras ojear una decena (de aquellas revistas que la universidad compra) tiene pinta que el término no se usa siempre para exactamente lo mismo (en realidad en la mayoría de los artículos no es que no se defina, sino que ni siquiera se explica a qué se refieren) en algún caso es un número suficientemente grande, que es la idea que hay en el artículo.
Sobre la discusión entre fractales y técnicas procedimentales es cierto que a cierto nivel hay un claro paralelismo, aunque no sean lo mismo. Pero entiendo que es un símil y, como siempre, un símil aclara a unos y puede confundir a otros que estén más familiarizados con los términos en juego. Al final un fractal es una función recursiva que puede computarse (hasta cierto nivel).
Habiendo jugado también muy poco a ‘No Man’s Sky’ (sólo un ratejo en casa de un amigo) saco unas conclusiones parecidas a ti, @f. Evidentemente después de ver 10 planetas entre 18 trillones cualquier conclusión es precipitada, pero que haya «muchos» no quiere decir que haya «muchos realmente distintos». Evidentemente en el universo pasará una cosa así en mayor escala y con menos planetas con vida, y más planetas con gravedades imposibles de resistir y atmósferas altamente corrosiva. 18 trillones de planetas son muchos, pero si sólo en nuestra galaxia se calcula que hay alrededor de un billón de estrellas (y cada estrella tiene varios planetas a su alrededor, más satélites, etc) al final ‘No Man’s Sky’ incluso se queda «corto».
Mi sensación con el juego es que debería haber propuesto algo mucho más experimental. Y sí, dejarse de tanto acumular recursos y tratar más de un viaje. Creo que han gamificado demasiado un juego que pretendía ser de nicho, una pequeña rareza. Aporta muchas cosas interesantes pero creo que se diluyen en sus propias mecánicas. Por ejemplo, creo que el juego no ha conseguido transmitir esa idea de inabarcabilidad que proponía.
Y, para acabar, ¿por qué este juego despierta tantas discusiones? Es una pena pero los artículos de @f no siempre tienen muchos comentarios y basta que hable de ‘No Man’s Sky’ para que no sólo haya muchos sino que parezca que se paga por discutir y faltar el respeto…
@rocksgt De verdad que he leído varias veces mis comentarios y quizá había alguna frase que ha podido resultar excesivamente sarcástica (supongo que eso son «malas formas» ). A lo mejor estoy demasiado acostumbrada a las malas formas reales de los comentarios que suelo recibir en YouTube o en Twitter. Pero teniendo en cuenta que en este mismo hilo hay usuarios que están tergiversando cada palabra que he dicho y que el propio artículo comienza con una crítica gratuita a los YouTubers, me parece bastante irónico que las únicas formas criticables aquí sean las mías.
@rocksgt Para que me aclare, esto por ejemplo:
¿son buenas o malas formas? ¿es comparable a lo que he dicho yo en algún comentario?
@wharfinger_kyd
Te he respondido con bastante claridad varias veces y no has parado de tergiversar lo que digo. No tengo ningún interés en discutir contigo si no vas a leer lo que digo.
Por otra parte, no sé qué rencilla personal puedo tener con alguien que escribe con pseudónimo. Se te va un poco de las manos la conspiranoia y el odio.
A veces pienso que esto de los juegos son para divertirse y que perdemos mucho el norte con tanta paja mental.
Luego leo textos como éste, y el mero hecho de que me haga pensar ya merece la pena leerlo.
Solo quería decir que DIABLO usaba lo procedural de manera mágica hace ya la friolera de 20 AÑAZOS.
Hoy es universalmente popular por lo qué innovó? seguramente, pero creo que muchísimo más porque era JODIDAMENTE DIVERTIDO.
NMS se ha hecho hiperpopular porque SUPUESTAMENTE innovaba (mehhh) a pesar de ser un juego mediocre o directamente aburrido (para la mayoría, que habrá de todo, claro). Gracias a qué?
MARKETING
No tengo nada más que decir.
@bukkuqui
La verdad es que no entendía lo que comentaban otros sobre tu «agresividad». Luego he visto tus tweets. Joder qué cosa más fea (no los tweets en sí, eh?). Me ha dado la sensación de estar de vuelta en el insti y escuchar rajar a un compi de otro a sus espaldas y luego en su puta cara decirle «pero si yo no te estoy diciendo nada feo! Tú me lo has escuchado acaso?»
¿Entonces qué es feo, mi avatar? De verdad que cada vez entiendo menos vuestros comentarios. Ahora mismo parece más un linchamiento que otra cosa, supongo que me lo merezco por cómo he perdido las formas en los comentarios, que están ahí para que todo el mundo pueda verlos y juzgar por sí mismo.
Las formas.
@bukkuqui
Buff, no me he metido aquí a ponerme a discutir. Está claro que lo que está feo es que hagas menciones tan «agresivas» (por decirlo de alguna manera) en tus tweets sobre este post, y luego aquí sigas defendiendo que tus maneras no son feas por los comentarios que sí que viertes aquí.
Creo que ya se entendía en la comparación que hacía sobre el insti, y creo que tú ya lo entendiste, igual que sabes de sobra la razón que tienen la mayoría que te han estado comentando esto mismo. Sin embargo continuas estirando la agonía agarrándote a cualquier resquicio. Sabía que ibas a soltar algo de lo de «que cosa más fea». Pensé en puntualizarlo más, pero no quería extenderme.
Da igual ya encontrarás algo a lo que aferrarte. Será un «qué quieres decir con agrasivas» seguida de algún comentario jocoso, o algún comentario sobre el insti o lo que sea.
La verdad me da igual. El post me hizo pensar, y los comentarios más (los tuyos incluidos, gracias), pero es viernes noche y tengo que prepararles unas pizzas a mis hijas antes de que me arranquen el teclado de mis frías manos muertas.
Por cierto, ya que os gusta tanto analizar los tuits de la gente, ¿los cinco tuits que @pinjed acaba de poner sobre mis comentarios sin citarme cómo se sitúan en la escala de las buenas y las malas formas? Lo digo porque a mí personalmente no me ha parecido mal ni me ha ofendido de ninguna manera, pero supongo que a muchos, con los estándares tan altos que tienen, les habrán parecido regular.
Pues sí, un poco, pero yo aquí no opino nada, que el mío lo hice en paint xd
@bukkuqui
Posiblemente sea lo último que comente sobre el tema porque creo que estamos en un círculo vicioso aquí, pero por si vale de algo te resumo el ciclo que siempre repites:
1.- Te molestas con algo de manera personal (en este caso la mención a los Youtubers españoles)
2.- Haces alusiones veladas al tema (en este caso en tu twitter con lo de 375 millones de formas de…), y atacas con otras cosas no relacionadas (aquí atacando al autor en tu primer comentario por escoger este tema sin conocerlo a fondo)
3.- Mareas la perdiz y te vas por las ramas (siguientes comentarios aquí y en tu twitter)
4.- Te haces la víctima cuando se te recrimina tu actitud y formas («esto empieza a parecer un linchamiento» )
5.- Señalas a otros y pides que se juzgue a todos (Las formas de los demás y los twits de pinjed)
6.- Cortas por lo sano y le recriminas a los demás su actitud para contigo (está por venir… supongo)
Ya te digo que te lo he visto hacer con Murcia (por un artículo de esta casa), con David Fernández (freeman), con Enrique (eurogamer), con pinjed (santa paciencia) y con muchos de tus propios seguidores.
En serio, analízalo a ver si ves un patrón y piensa qué intentas conseguir con estas cosas, por qué no lo estás consiguiendo y por qué eso aleja a la gente de vuestro contenido y vuestro mensaje y a la vez devalúa a vuestra comunidad más fiel.
Un abrazo y despacha el odio, que no ayuda a nada 😉
@f A ver, para que quede clara mi crítica y esperando no sonar más agresiva ni intentando hacer un comentario de texto sobre tu artículo: No he entendido cuál es el tema del texto. ¿Que No Man’s Sky no es infinito sino casi infinito? ¿La relación entre el ocio y el trabajo? ¿Que la mera idea de que No Man’s Sky pueda ser colonialista provoca hilaridad? Las referencias, en lugar de clarificar los temas, los oscurecen. No entiendo qué tiene que ver el pseudoinfinito con William Blake, y por qué incluir la parte matemática si, como parece, tiene errores. ¿Qué significa «el instante de maravilla» de Elijah Rosenberg? Y a pesar de haberle dedicado tantos párrafos a Freud, me temo que sigo sin saber qué es el «narcisismo de las pequeñas diferencias». Y especialmente no tengo ni idea de qué tiene que ver nada de esto con No Man’s Sky (este es mi principal problema).
En cualquier caso, gracias por tu accesibilidad y por prestarte a responder mis dudas.
@rocksgt Lo único que pido con «mi victimismo» es que se me juzgue con los mismos estándares que a los demás. Pero da igual, yo también lo dejo aquí.
@f Yo hubiera preferido que estas dudas me las solucionara el texto, que para eso está, pero si no puede ser me alegraría que me las respondieras por privado. Muchas gracias por tu tiempo.
@bukkuqui Ostras, leyendo todo el berenjenal no puedo estar más en desacuerdo contigo. Respeto tu/vuestro contenido, aunque por lo general no comparto muchas de tus/vuestras opiniones. Total, no añadiré mucha leña, pero creo que te equivocas en tu twitter (aunque qué cojones, puedes poner lo que quieras, sólo faltaría) y te equivocas aquí comentando con cierta «sarna» y behemencia, en general siendo poco constructiv@. Claro está, eres libre de opinar y yo creo que cualquier debate es interesante, pero da la impresión de que todo viene fruto de un «pique» a causa de la mención a los Youtubers (desconozco si fuiste tú quien dijo eso de los quintillones, sinceramente es una soplapollez).
A fin de cuentas, como bien dice @pinjed por el twitter, es ampliamente interesante y evocador leer sobre cosas que te gustan desde otros puntos de vista.
Un saludete!
Youtubers :baile:
¡¡Se va a haber un follón que no sabe ni dónde se ha metioo!! WAHT
(Fuera de coñas: ¿os estáis leyendo?)
No Man´s Vinagres!
Que hay aportes muy buenos en el foro, hay que ser más relajados que es fin de semana.
Vaya follón se ha montado desde esta mañana que he entrado, cómo se nota que esta es una comunidad tóxica!
Por volver un poco al tema, leía hace un rato en Eurogamer estas declaraciones del mismísimo Yoshida:
«Entiendo parte de las críticas, especialmente a Sean Murray, porque parecía que prometía más características en el juego desde el primer día,». «No fue una gran estrategia de relaciones públicas, porque no teníamos a una persona ayudándole, y al fin y al cabo es un desarrollador indie.»
Sin entrar a valorar lo ético de echar mierda sobre el bueno de Murray a estas alturas, me parece que apunta en la misma línea. Se construyó el juego entorno a una herramienta y el resultado es un ejercicio mecánico y repetitivo de fuerza bruta, algo que podría encajar más en una universidad que en una Store.
Dejo un video, que ya tiene su tiempo, sobre lo que yo considero es un buen uso de lo procedural. Según parece, algo más a medio camino entre el enfoque teleológico y el ontogenético que comentaba antes @yayo:
[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=-yLTm8DZ8s4[/youtube]
Este artículo está generando una discusión procedural pseudoinfinita en los comentarios
@f regresa a la cafetería de Facultad de la que escapaste.
No sé cuántas veces van ya que empiezo a escribir una parrafada indecente sobre el NMS al respecto de éste y los otros artículos sobre el juego para al final perder el interés y dejarlo correr. Algún día conseguiré ponerlo todo en común y pontificaré en el blog sobre hype y toxicidad, generación procedural como fin en lugar de como medio, y por qué el NMS debería enseñarse desde ya mismo en cursos y másters de videojuegos como ejemplo de la importancia de contar con un equipo de diseño competente (aunque los programadores nos estemos quejando de ellos constantemente ;)).
Mientras tanto, y ya que muchos estáis hablando de técnicas específicas que se suelen aplicar para generar contenidos proceduralmente, os dejo un par de charlas más técnicas de los propios desarrolladores de Hello Games (ambas en inglés).
La primera la dio un programador el año pasado en la Nucl.ai sobre los algoritmos que utilizaban en el juego: https://archives.nucl.ai/recording/building-a-galaxy-procedural-generation-in-no-mans-sky/
También estaba esta otra sobre sonido, pero no he llegado a verla: https://www.youtube.com/watch?v=nUWFTLhZ1ro
[url]https://youtu.be/TBfAPTtFe8E[url]
Mierda puse mal el enlace,eso me pasa por hacerlo por el movil XDD,perder vuestro valioso tiempo en copiar y pegar el enlace panda de vagos XDD
@ghostpredator95 Yo lo ponía como tema de la Anait jam xD
No soy muy fan de este tipo de articulos porque me da la sensacion de que en muchas ocasiones se sobre-analiza algo que no tiene para tanto. Pero esta claro que tiene que haber de todo para todos.
A pesar de ello valoro el esfuerzo de @f, el cual me temo que se lleva palos mas por no ser de los habituales redactores que por otra cosa. El «chupapollismo» es lo que tiene.
Muy feo el salseo en los comentarios. Como ya llevan diciendo algunos en esta santa casa y con mucha razon, ultimamente el mal rollo / vinagrismo sin senido aqui esta siendo demencial.
A VER QUE EN SU VÍDEO DICE QUINTILLONES Y SE HA CABREADO Y LA HA VENIDO MALA SANGRE Y ME CAGO EN LA PUTA Y TE VAS A ENTERAR QUÉ NO HAS JUGADO HIJO DE PUTA QUE NO HAS JUGADO COMO ALBERT RIVERA O EL FACHITA DE LAS CASAS QUE FROID
Y DESPUÉS GENTE QUE LEER NO LE DEJA PENSAR Y MÁS GENTE
Sólo hay una comunidad más tóxica que la comunidad del videojuego: la comunidad filosófica. No la hay más pedante, irrespetuosa y fingidamente profunda.
@f si te sirve de consuelo, creo haber entendido desde el comienzo a qué te referías con cada cosa (he leído primero el artículo entero y luego los comentarios… Y no todos porque me parecía que se iban bastante de madre). Si no hubieran aparecido los temas en los comentarios no hubiera hecho referencia alguna a los fractales y el pseudo-infinito (salvo preguntarte si me podías pasar alguna referencia en el que se definiese, y por estricto interés profesional).
También lamento que un artículo bien escrito se diluya en discusiones tangenciales al mismo que se estancan. Mi mantra suele ser evitar una discusión en internet donde no se conoce ni la formación, ni edad, ni intencionalidad de tu interlocutor porque es arriesgarse a caer en un bucle que no es infinito sólo porque no vivimos eternamente 😉
Vaya puta mierda de debate que habéis formado, de lo peor que recuerdo de anait. Monos con diplomas tirándose mierda y demostrando quien maneja mejor la pseudomierda.
Jajajajaja. Más de uno reventaba el game maker intentando eso
Muy buen artículo @f! Se ha escrito mucho sobre No Man’s Sky y siempre parece mas de lo mismo, el 90% de artículos sobre el juego son mas aburridos que el juego que tanto se suele criticar y el tuyo no está entre ese 90%. (Este dato es totalmente cierto, he llamado al CIS para preguntar)
He leido por encima vuestro intercambio de amor/odio entre @wharfinger_kyd, @bukkuqui, @res_dubia y algunos mas y me he descojonado bastante, porque el juego si que es infinito. Lo de 18 trillones de planetas no es verdad.
CUIDADO con el spoiler sobre lo que pasa cuando llegas al centro:
Cuando llegas al centro te mandan a otra galaxia, cuando llegas al centro de esa te mandan a otra… y así para siempre. Hay un tío que hace un par de semanas iba por la 100 y eso no tenía pinta de parar
@gury
Lo mejor con diferencia del No Mans Sky son todas las discusiones que genera
Porque lo que es el juego (como juego) esta claro, una curiosidad con malas mecanicas
Como entre aquí un psicólogo, se forra.
Lo que sí es infinito son las discusiones que genera el puto No Mans.
Genial artículo, y geniales las aclaraciones de algunos anaiteros, tanto los que se equivocan, como los que luego son corregidos (como el propio redactor, que no le importa reconocer cosas, una cualidad aparentemente difícil hoy día), y como los que intentan corregir. Da gustico leeros, e intentar aprender todos. A los que intentáis aportar algo más que leña, claro.
(Y seguidamente Alex se fue a twitter y se cagó en la madre de todo Anait. Razón de la verdad absoluta subió a 100000 seguidores).
Deberían sacar un artículo de algún humo nuevo del Molinete donde todos podamos estar de acuerdo en que es humo, y así felices y contentos.
La que se ha liado en un momento y yo llego tarde.
Sí que da pena ver cómo ha ido derivando el hilo…
Me acaba de venir la loca idea de que @bukkuqui y @f sean la misma persona, y en realidad generen una espiral de mierda para hacernos entender la idea de pseudoinfinito y de paso generar más visitas en la web.
Esto da para anaitmovie.
Esto sólo se calma presentando la NX.
@wharfinger_kyd
Yo me quedo con que el artículo de @f ,dentro de esa linea más cerebral que no encaja del todo conmigo, me ha resultado de lo más disfrutable de leer, e incluso práctico (y eso es mucho viniendo de un ingeniero)
@wharfinger_kyd
Deberias de dejarlo whar. Se que te gusta discutir y argumentar, pero esta gente no es como en el foro. Ademas, creo que no te esta sentando bien esta discusion (y no porque no tengas razon). Pareces molesto, y creo q es la primera vez que te veo asi en una discusion.
Por cierto, creo que bukkuki es chica. En uno de sus adjetivos utilizo el femenino. De F ni idea.
A mi el texto si me gustó.
@wharfinger_kyd https://youtu.be/L0MK7qz13bU?t=64
..Eh?
No entiendo el articulo ni los comentarios. Será que es lunes… O que estais todos un pelin barrocos.
Una pregunta asi rapida, escribís los tocho-comentarios estos antes en un procesador de texto t luego copiais/pegais, verdad? Si no tenéis los cojones más grandes que el caballo de Espartero.
Y si ahora me decis que escribís desde el móvil os prometo amor eterno.
De normal me gusta mucho Anait porque siempre aprendes de los artículos y mucho de los comentarios, pero cuando se pone la gente a hablar mal de los otros en tono pedante, la verdad, parece que unicamente queráis demostrar lo bien que sabéis escribir sin importar una mierda lo que decis. No me considero nada tonto, y creo que aquí la mayoría que leemos/comentamos serán de un nivel mínimo NiñoRata +1, y de verdad, q da mucha pereza leeros en los comentarios.
@petete_torete
MEH, yo soy jarcore! al Batilfil te rebiento! Y si no al Fifa t meto asta con el P0Rt3roH
DEP Whar.
No sé si será temporal. Pero como idea de nuevo nick, Usuario no eliminado quedaría mejor que Wharfinger 2.0.
@petete_torete
Se ha borrado la cuenta él mismo.
Pues es un gustazo leerle, y aunque aquí se había obcecado de más, me quedo con su reflexión de argumentos reducidos a me gusta/no me gusta de facebook. Espero que vuelva y que su nick sea hermoso como una estrella de oriente.
@casatarradellas,gracias por poner el video warki XD
Totalmente de acuerdo contigo.
En cuanto al artículo de @f, no sé si yo soy muy cortito o no, pero he entendido todas las referencias y ejemplos que ha puesto sin que me chirriara ninguna.
A lo mejor lo que hay que hacer en este tipo de artículos es abstraerse un poco y quedarse con las ideas y conceptos que propone y no centrarse tanto en la literalidad del texto.
Allá cada uno con sus cosas.
Cuando un analista comienza diciendo «no estoy, por supuesto, ni tan autorizado como pinjed ni como otros analistas que han volcado días enteros a explorar el juego». Sencillamente le quita validez a todo lo que sige, en este caso, una demostración pretenciosa se sonar inteligente. Si no se juega en profundidad, forzosamente no se puede entender en profundidad y por lo tanto mucho menos opinar en profundidad. Igual este vicio de tanta actualidad parece estandarizarse, analizar sin saber.
La discusión sobre el infinito es absurda e innesesaria. Basta con decir que una vida humana no alcanza para conocer todas las locaciones del juego, simplemente eso. De ahí se desprende que el objetivo no es conocerlo todo. Las divagaciones sobre el ludo-proletariado no las discuto. Por lo demas hay una serie de verdades irrefutables. No man’s sky es único en su género y único en sus dimensiones. Es legítimo decir no me gusta no man’s sky, pero acusarlo de mal juego lo encuetro como algo antojadizo y mentiroso (es decir mentir sobre sus contenidos como hacen gran parte de sus detractores).
Un escenario no abarcable en lavida del jugador, entiendo no debe tener una jugabilidad direccionada tipo elder scroll o gta y mucho menos lineal. De tal manera que este game soluciona ese tema proponiendo una jugabilidad abierta y circular en varios niveles a la vez. En mi caso este juego absorbió mi atencion al punto que hace meses que no me interesa jugar a ningun otro game. Igual entiendo a los que no les gusta, porque no todos buscamos las mismas experiencias, asi como a mi no me gusta ni me compraría jamas un FIFA o Call of Duty.